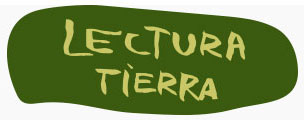Comentarios de libros, películas y más
Comentario sobre el libro “La ciudad de los pibes sin calma” de Federico Bustos
El texto del colega Federico Bustos, nos interpela ya desde el título, tomado de Fito Paez: “La ciudad de los pibes sin calma”
Es un recorrido interesante y provocador para pensar las representaciones sociales que existen respecto a la cultura, la cotidianeidad de jóvenes y adolescentes que transitan en las calles, las esquinas y los barrios populares de Mendoza, en los que circula el consumo de sustancias, junto a experiencias de intolerancia, violencia y estigmatización que ellos padecen por las acciones del aparato disciplinador del estado.
La tendencia creciente a criminalizar a los consumidores, no se ha resuelto en el país a pesar de los avances logrados con la aprobación de la nueva Ley de Salud Mental. Somos testigos además del retroceso en materia legislativa en el tema de derechos de la infancia y la adolescencia en la provincia de Mendoza en estos últimos años.
El riesgo de medicalizar y psiquiatrizar a todo consumidor o de etiquetarlo como enfermo mental y confinarlo a una institución manicomial o internarlo en una comunidad terapéutica como única estrategia, es la salida que ofrecen numerosos equipos de salud. Los discursos represivos y punitivos de funcionarios o responsables institucionales, en connivencia con los medios masivos de comunicación y con el accionar de fuerzas policiales (y por qué no decirlo, con el beneplácito de buena parte de la sociedad),habilitan viejas prácticas de detener a los consumidores violando la legislación vigente de protección de derechos y el Art. 19 de la Constitución Nacional.
Las cuestiones que desarrolla nuestro colega en su libro, no solo plantea una forma de abordar esta problemática a través de la reducción de daños, sino que profundiza en las culturas adolescentes alejándose de miradas unívocas o universales dando lugar a la complejidad en su análisis tal como lo señala en el capitulo I :
“Los adolescentes representan, producen y comunican distintas ”culturas adolescentes”….Los chicos chicas no se identifican siempre con el mismo estilo sino que reciben influencia de varios estilos y a menudo construyen el propio que depende de sus gustos estéticos, musicales, sus valores, y de los grupos primarios con los que interactúan”.
En el capitulo dos, “Los adolescentes urbano-populares y sus contextos inmediatos”., el autor desarrolla las transformaciones de las familias, las dificultades y los conflictos en las relaciones que hace que los jóvenes se identifiquen con otros grupos domésticos no parentales.
Reflexiona en relación a las familias considerando que:
“Las realidades familiares de la población analizada, son complejas, diversas en su composición, numerosas, ampliadas y atravesadas por frecuentes crisis vitales estresantes, en las cuales, la economía crítica, las características de reconstitución múltiple, sumada a las dificultades de acceso a bienes y servicios de calidad, constituyen contextos de crianza adversos.”
Con respecto a la ciudad y el barrio, no obstante los cambios operados según las épocas, sostiene que el barrio nunca desapareció, cambiaron las formas e intensidades de las relaciones e interacciones sociales en un determinado momento histórico, con la incorporación de las redes sociales que invadieron y generaron nuevas formas de comunicación.
Desarrolla dos conceptos de Bauman, la mixofilia y la mixofobia, una como el deseo de unirse tolerando las diferencias y la otra como el miedo al otro, a lo diferente.
Considera en su análisis como fundamental el territorio y la territorialidad como construcciones sociales y de sentido respecto al significado cultural que tienen las drogas, su práctica de consumo, la preparación y la forma de comercialización.
En el capitulo tres “Los territorios intersubjetivos: el consumo problemático de drogas”, se interroga y discute las opiniones sobre la situación de los adolescentes que son considerados como sujetos peligrosos o en peligro dados los procesos desafiliatorios que se dan ante la falta de oportunidades, la exclusión de espacios educativos o los frágiles lazos comunitarios. Señala que en el espacio social el joven pasa de ser sujeto de derecho a ser sujeto de sospecha, porque se considera en diferentes ámbitos al consumo de sustancias como una conducta moralmente reprobable y que debe ser penalizada.
Es habitual escuchar aún en ámbitos de instituciones de salud, que el adolescente no sabe cuidarse. ¿Qué es cuidarse? ¿Quién cuida? ¿Qué función de cuidado le corresponde al Estado y a sus instituciones? Interrogantes que sostiene deben ser resignificados.
En el Capitulo 4, “Cuerpos sujetos-palabras sujetas” avanza con conceptos de la biopolítica como elemento de control y clasificación social, recursos que la sociedad utiliza como dispositivos de vigilancia sobre los jóvenes, sobre todo de aquellos que resultan sospechosos y a quienes se les debe aplicar el disciplinamiento represivo. Basta como ejemplo la resolución que acaba de sacar el Ministerio de Seguridad que lanzó un programa “Ofensores en trenes” que habilita a policías, gendarmes y prefectos a exigir el documento de identidad a cualquier persona que viaje en trenes y por cuyas características físicas pueda considerarse sospechosa de cometer o haber cometido un delito. La iniciativa legaliza la presunción de sospecha por portación de cara, color de piel, vestimenta, gorra con visera o de lana, postura al pararse, modo de mirar, amague de corrida, música que escuche, forma de hablar y cuanto criterio se le ocurra al representante de las fuerzas de seguridad que quiera ampararse en la Resolución 845/2019 firmada por Patricia Bullrich.
Bustos considera que lo visible en la metáfora del enemigo, al que hay que combatir, no es al narcotraficante sino al consumidor, enfermo y hasta peligroso, postura que impacta negativamente en los usuarios de drogas porque los excluye de los centros de asistencia.
En el capitulo 5, “El protagonismo infanto-juvenil. Matriz teórica para un discurso liberador”, analiza desde un profuso marco teórico el tema del protagonismo infanto juvenil. Señala que cuando se toca el tema del consumo problemático de sustancias, sea en forma exploratoria o compulsiva, o a la salud mental en general, la tendencia del mundo adulto es la de quitar la palabra y sujetarla a las normas irrestrictas de la prohibición, la culpa y la expiación de pecados. Se da comienzo a una carrera de intervenciones institucionales que atraviesan el cuerpo, lo marcan, etiquetan y clasifican para formar parte de las estadísticas gubernamentales.
Así marca la diferencia al desarrollar experiencias respecto a los Espacios de primera escucha, una nueva circularidad de la palabra, señalando que los principales obstáculos de acceso al sistema de salud de los y las adolescentes no tiene que ver solamente con la falta de dispositivos sino también con aspectos actitudinales y de posicionamiento de los profesionales.
Realiza un análisis critico respecto a la forma en que llegan los jóvenes a las instituciones, generalmente obligados, construyendo un discurso para satisfacer a los entrevistadores, ofreciendo valiosos testimonios de los consultantes o de la urgencia de los derivadores. Muestra cómo es posible resignificar los espacios incluyendo en los talleres no sólo a profesionales interesados en las problemáticas adolescentes, sino también al personal administrativo y a no profesionales.
En el capítulo 6 desarrolla la reducción de daños como un conjunto de acciones preventivas, sanitarias y sociales, que tienen por finalidad minimizar los riesgos por el uso de alcohol, drogas psicoactivas y psicofármacos, así como reducir los daños que puedan causar sus consumos abusivos. Con estas intervenciones Bustos propone un proceso de conocimiento, que involucre información, intercambio de saberes, y reflexiones sobre las conductas inapropiadas, riesgosas y peligrosas en el uso de esas sustancias y formas de acompañamiento a familiares para que puedan incluirse en redes de sostén.
En el capítulo 7. “Enlazando territorios”, desarrolla experiencias de prevención en el departamento de Guaymallén en Mendoza, a través de un Programa de fortalecimiento de organizaciones barriales con consejerías comunitarias de salud en las que él participó desde el Centro preventivo asistencial Tejada Gómez.
En el capítulo 8 aborda las intervenciones profesionales del Trabajo Social desde una mirada crítica, desafiando a la formación a fin de que se logren romper estructuras instituidas ligadas al modelo medico hegemónico y aportando cuestiones novedosas desde su experiencia ligada a nuevos paradigmas sostenidos en los derechos humanos fundamentales.
Este libro es una herramienta muy útil para profundizar el conocimiento y el abordaje de una problemática compleja, porque invita desde un posicionamiento ético y político que asume el autor, a reflexionar sobre las prácticas profesionales que a menudo se naturalizan reproduciendo mecanismos disciplinadores.
Las experiencias creativas, las nuevas formas de inclusión de los adolescentes en espacios diferentes a los tradicionales de las áreas de salud, permite visualizar un camino de permanente reflexión con los usuarios de drogas para lograr su cuidado destacándose el lugar del Trabajo Social no ya como generalista sino en su función clínica, redefiniendo como Bustos señala epistemologicamente su saber- hacer en la atención de personas que tienen problemas de salud mental.
Con su posición enfatiza la necesidad de generar procesos de democratización de la palabra, de su circularidad, respetando las posibilidades de cada sujeto de transitar sus padecimientos en un pleno ejercicio de sus derechos, superando los obstáculos instituidos sean institucionales o disciplinares.
Recomiendo la lectura de este libro. Es importante no solo para los profesionales de Trabajo Social por los aportes para la disciplina, sino también para los equipos de salud institucionales y territoriales. Da lugar a la reflexión, desde una posición crítica, para intervenir desde nuevas formas de pensar los consumos de sustancias en una época en que las repuestas no pueden ser homogéneas ni existen recetas universales. Interpela al lector señalando que es necesario contar con instituciones que actúen como soporte y como lugares de contención en las vidas de los jóvenes e invita a los profesionales a formarse, a disponer de herramientas que faciliten un anclaje existencial que los aloje y les permita reparar el lazo quebrado.
Liliana Barg
Coordinadora de los Centros Preventivo Asistenciales de Salud Mental Infanto Juvenil de la Provincia de Mendoza.